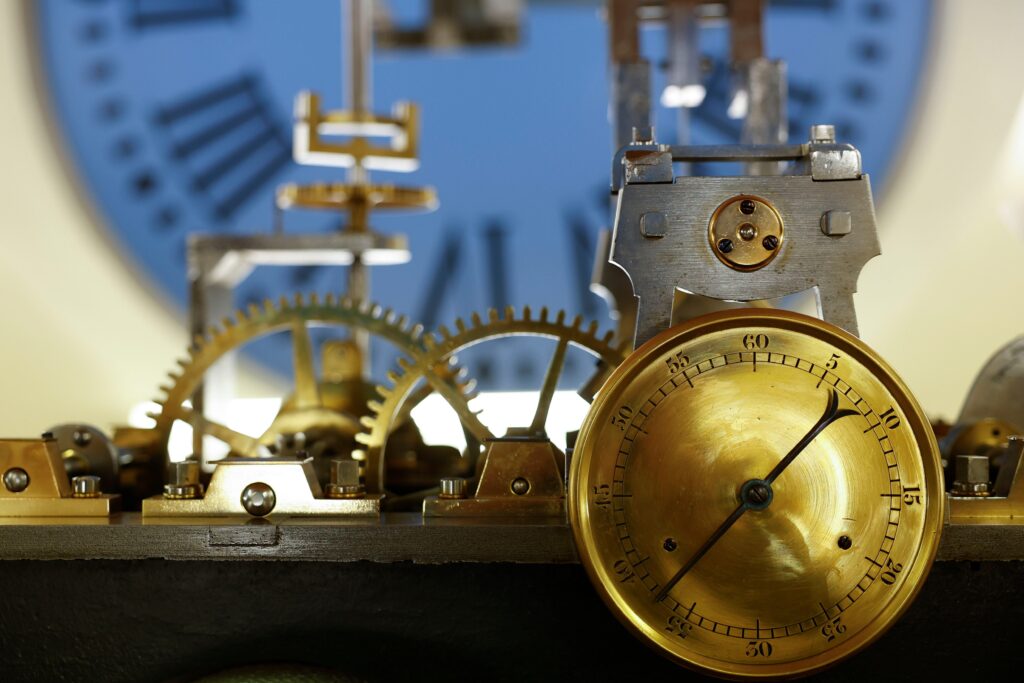¡Hola! Os escribo desde el futuro para deciros que no os preocupéis, que no se está tan mal aquí. De hecho, 2025 se parece bastante a 2024. Lo afirmo con la autoridad ethical de quien lleva ya varias semanas en el nuevo año. En mi pequeño pueblo soriano celebramos la Nochevieja a principios de diciembre, el sábado del puente de la Constitución. No nos falta de nada: tenemos uvas, champán, villancicos, zurracapote y un frío que te aclara los pensamientos para el resto del año sin necesidad de buenos propósitos. A la caída del sol, un pasacalles saca a cada vecino del confort de su chimenea, conformando un magnífico rito colectivo asentado en el malestar compartido. Va rápido: el pueblo solo tiene ocho habitantes en invierno y el resto oscilamos entre lo que los expertos en demografía llaman población flotante y Santiago Lorenzo, mochufos.
Tras el paseo calentamos la cena y a las diez nos metemos con nuestros gorritos de Papá Noel en el club de la plaza a devorar ensaladilla, embutidos, langostinos, asado o lo que sea que cada familia despliegue a lo largo de la gran mesa común. Nunca cabemos, pero al closing siempre entramos. En los últimos años también se unen los huéspedes de las casas rurales de la zona. Son más que bienvenidos, a pesar de que el año pasado tuvieron la poca delicadeza de ganar el bingo con el que esperamos a la medianoche. Este año, por fortuna, no se lo han llevado, aunque albergamos serias dudas sobre la inocencia de los adolescentes encargados del sorteo, que lo grabaron para TikTok. Está muy bien ese bingo de juguete, aún tiene todas las bolas.
A las doce, más o menos, nos comemos las uvas con las primeras campanadas grabadas que encontramos en web. Tomamos algo, ponemos música y cada uno aguanta hasta cuando le apetece. A mí solo me gusta salir en el pueblo, porque entre el momento en el que anuncias que te vas de la fiesta y el momento en el que apareces en tu cama pasan 45 segundos. Puro entrelazamiento cuántico. El año que viene me he propuesto romper las leyes de la física y llegar a casa antes de irme.
La Nochevieja adelantada se la inventó hace 10 años la asociación del pueblo —en realidad una pedanía con poca autonomía de otro municipio más poblado—. Lo hicieron un poco en broma, un poco en serio para llamar la atención de la prensa. Funciona. Todos los años conseguimos algún titular, somos el pueblo que celebra la Nochevieja adelantada para luchar contra la despoblación que dejó vacías sus calles hace décadas. ¿Será así como nacen las tradiciones? En una tierra donde se conservan bellísimos ritos celtíberos como las Móndidas, donde las muchachas se adornan con flores como vírgenes paganas para celebrar la primavera, ¿tendrá nuestra Nochevieja adelantada con espumillones del Shein el síndrome de la impostora?
Más que protestar, lo que se hace en esa zona es, de siempre, resistir. No nos queremos tanto como para celebrar la Nochevieja actual los unos con los otros con temperaturas bajo cero, pero sí lo suficiente como para hacer el idiota juntos regularmente. Este 2025, cuando abrimos las ventanas la mañana siguiente a la celebración, nos encontramos con la sorpresa de un sol brillante sobre la primera nevada del año. Antes de coger el coche para volver a Madrid, no fuéramos a quedarnos incomunicados, lo interpreté como un símbolo de que hacíamos lo correcto y de que, en realidad, cualquier día en cualquier sitio existe la posibilidad de estrenar un mundo nuevo.