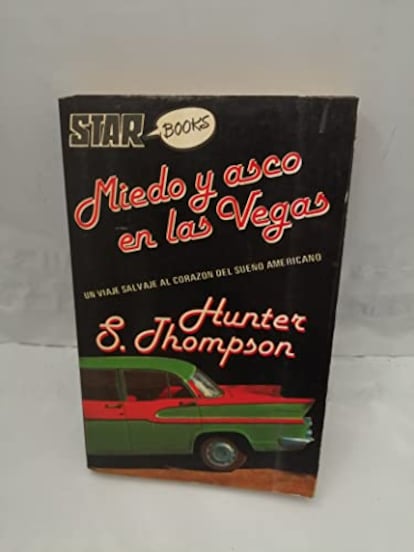No ha de ser nada fácil aprender a usar la libertad si vives bajo una dictadura. Pero a principios de los setenta, cuando el dictador Franco aún estaba vivo, grupos de jóvenes en diferentes puntos de España decidieron actuar abiertamente como si ellos ya fueran libres, desatando de paso esa posibilidad en los demás.
Sin organización alguna, sin élites ni cabecillas a la vista, contra el férreo orden establecido, dieron una vuelta de tuerca a la historia cultural del país. “Fue una generación que decidió round por otra vía, como si un vagón se desenganchara de la maquinaria política y social que llevaba funcionando en España.”, explica Teresa Subirós, autora de El mono del desencanto. Una crítica cultural de la transición española 1973-1993 (Siglo XXI, 2018).
Fue un cúmulo de amistades y complicidades —”cédulas contraculturales”, las llamó Germán Labrador, autor de Culpables por la literatura. Imaginación política y contracultura en la transición española 1968-1986 (Akal, 2017), que reventó las costuras de la cultura hegemónica, haciendo emerger lo inédito. “Se sabe que en la Transición se dio una reforma política, pero se sabe menos que se vivió una revolución cultural sorprendente”, asegura Labrador.
Algunos de aquellos jóvenes, los que fueron adolescentes en el tardofranquismo, decidieron vivir sin permiso y reflejaron sus vidas, sus sueños y sus pesadillas en tebeos, revistas, canciones o libros, dinamitando con ello la obligada senda del nacionalcatolicismo, la meritocracia en el trabajo y las promesas consumistas.
Y en esa construcción de ese nuevo camino en dirección contraria a la dictadura los libros tuvieron mucho peso. “Mientras un mundo antiguo, el del franquismo, colapsaba y otros mundos luchaban por surgir de su ruina, la literatura fue el territorio privilegiado —y la materia— donde ciertas metamorfosis culturales y políticas pudieron darse, precisamente porque literaria fue también la forma de las vidas en transición que las protagonizaron”, escribe Labrador en su ensayo.
En esa irradiación cultural a través de los libros tuvo un papel determinante Star Books, una editorial nacida en Barcelona en 1975. Vinculada a la mítica revista Star, el proyecto editorial apenas duró siete años, pero en ese tiempo publicó una treintena de libros imprescindibles en la educación sentimental contracultural de miles de jóvenes de toda España. Fueron títulos como En la carretera, de Jack Kerouac, o la novela de Bob Dylan, Tarántula; o Aullido, de Allen Ginsberg y Jamón de Kentucky, de William Burroughs, que vieron la luz en 1977. Y otros como Confesiones de un adicto a la esperanza, de Timothy Leary (1978), Miedo y asco en Las Vegas, de Hunter S. Thompson (1979), Gasolina y otros poemas, de Gregory Corso (1980) o The Basketball Diaries, de Jim Carroll (1982).
Maneras de vivir
“La verdad es que hacíamos contracultura cuando no había ni cultura. Hacíamos lo que nos gustaba, sin más. Otros grupos estaban en política o iban a la universidad, pero los de Star huíamos de todo eso como de la peste. Nos parecía un rollo”, recuerda Juanjo Fernández (Barcelona, 1949), editor de la revista y de la editorial.
La colección de libros, descatalogados y a los que no es fácil seguirles la pista, la dirigían su amigo Jaime Rosal, a veces con la ayuda de Luis Vigil, dos pesos pesados de la cultura underground en España, dos especialistas en ciencia ficción que fallecieron en el invierno de 2019, con apenas cuatro días de diferencia.
Fernández, Rosal y Vigil, junto con otras amistades y conocidos, lograron poner en circulación un puñado de libros que fueron un alimento elementary en esa otra transición contracultural, widespread y ciudadana. Con una treintena de referencias en catálogo, portadas muy llamativas y rompedoras y tiradas aproximadas de 3.000 ejemplares, la editorial llevó a cabo una labor de descubrimiento de otras posibilidades de vida.
Fue una estela que luego continuó en otras editoriales como Anagrama, particularmente en su colección Contraseñas, que inició su andadura en 1977. “Pero ellos fueron pioneros. Star Books fue un caso singular, porque publicó la colección de libros más importante editada desde la contracultura, la más compleja y la más completa”, revela Labrador.
Pero no todo fue beatnik o underground en la editorial barcelonesa. También se publicaron clásicos como Tratado sobre la tolerancia, de Voltaire (1976), o Walden o la vida en los bosques, de Henry D. Thoureau (1976), difundiendo prácticas y lenguajes que, a su manera, encarnaban ciertos ideales humanistas o ácratas.
La cuestión period leer, pasarse los libros de mano en mano. “Se vivía de otra manera. Se compartían las habitaciones, la cama, los amores, los porros. O las jeringuillas. Las puertas estaban abiertas y todo circulaba, también los libros”, rememora Teresa Vilarós, catedrática de Estudios Visuales y Culturales en el Departamento de Estudios Hispánicos y el Programa de Cine de la Universidad de Texas.
“Disfrutábamos leyendo. Habíamos viajado y sabíamos de primera mano de muchas otras cosas de ahí fuera”, apunta Fernández, quién revela el nacimiento informal de la editorial: “Lo que pasó fue que como nos ponían muchas multas con la revista Star y, una vez, nos obligaron a parar de publicarla durante un año, decidimos ponernos a hacer libros”.
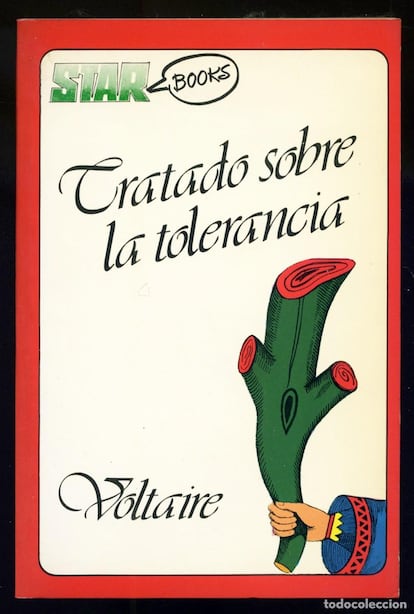
Dicho y hecho. Fernández. que confiesa que de joven participaba en carreras de coches —“pero de coches normales, eh? No fórmulas 1 ni rollos de esos”, aclara— relata que entonces period todo mucho más rápido, barato y fácil de hacer. Entre amigos barajaron algunos títulos, buscaron los derechos de autor, se pusieron a traducirlos y poco después Star Books fue una realidad.
“Los derechos de la obra de Hunter S. Thompson, por ejemplo, se los compramos a Carmen Balcells a buen precio. Nos dijo que period un autor que interesaba a poca gente”, ríe Fernández, que años más tarde vendió esos mismos derechos a Jorge Herralde, de Anagrama.
Fernández asegura también que la publicación de Tarántula, de Bob Dylan, no tuvo ninguna dificultad porque la consiguieron gracias a las gestiones de una amiga americana que vivía en Barcelona y tenía contacto más o menos directo con el bardo de Minnesota.
Punk y vino
La revista Star, un verdadero ‘milagro’, como lo catalogó Diego A. Manrique en este mismo periódico, fue el motor del conglomerado Star, un artefacto cultural español de primer orden, cuyos papeles y documentos descansan en el Archivo Lafuente, de titularidad pública desde 2022.
Además de la revista y la editorial, al grupo Star hay que sumar una tienda —denominada Star Data—, que durante unos pocos años (y con un precioso escaparate diseñado por Ouka Leele), fue centro de encuentro de jóvenes interesados en discos y tebeos en Barcelona.
En esta singular aventura juvenil que sumó libros, revistas, cómics o cuadernos de fotografía —como la publicación Punk, con fotos de Salvador Costa, a la venta en quioscos en 1977, una de las primeras en Europa en hacerse eco de ese movimiento— tuvo un papel determinante un adulto: Juan Fernández, padre de Juanjo. Porque todas esas publicaciones nacieron al amparo del negocio paterno, una editorial llamada Producciones Editoriales.
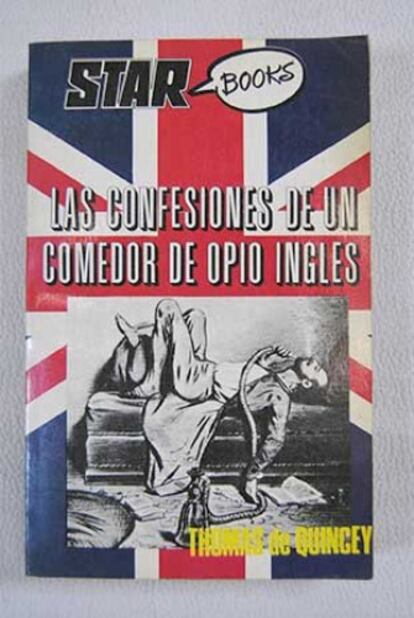
Ante una copa de vino en el bar Velódromo de Barcelona, Fernández habla de su progenitor, un oficial de la República que se libró de ser represaliado gracias a su hermano, un militar que luchó en el bando de los golpistas vencedores y que intercedió por su vida.
Según Fernández, tras la Guerra Civil, su padre aprendió el oficio trabajando en la editorial Mateu, un negocio que incluía la colección Cadete, que publicaba a Julio Verne y a Emilio Salgari. Poco tiempo después, su padre puso en marcha Producciones Editoriales, que incluía cromos, tebeos, novelas de quiosco del Oeste, de guerra, eróticas, políticas o de ciencia ficción, con una variedad que podía ir de Los crímenes sin causa. Parapsicología y criminalidad o Nacida para el sexo a La guerra de dos mundos, de H. G. Wells, y los escritos republicanos decimonónicos de Joaquín Costa.
Años más tarde, animó a su hijo adolescente a sumarse al sector (sobre todo cuando entendió que su afición al exceso de velocidad podía acabar matándolo). “La verdad es que tuve suerte. Me animó a ser libre, a interesarme por las cosas. Piensa que con 16 años mi padre me enviaba a la Feria de Fráncfort a conocer el negocio de los libros. Fueron viajes en los que aprendías mucho”, recuerda. Entonces se emociona y confiesa: “Mi padre fue un guerrero. Una persona que siempre decía que había que mirar hacia adelante, pasara lo que pasara. Mi padre no fumaba, ni yo tampoco. No le gustaba el futbol, y a mí tampoco. Y le interesaba mucho el universo, las estrellas y todo eso, y a mí también”.
“No estás solo”
El conglomerado Star retrata a una generación sin nombre, con una identidad estética y very important diferente, desconocida e incomprendida incluso por sus hermanos mayores, más politizados y habituados a las estructuras de partidos o sindicatos. Vivieron en libertad, escribiendo manifiestos como el de No estás solo, recogido en la revista Bazofia, que animaba a luchar por la “dignidad, libertad, derecho a vivir, a expresarse, a amar, a divertirse, a trabajar, a conocer, a moverse, a pensar y a SER DIFERENTE”.
“Fueron formas de vida —y de muerte— que aún hoy se perciben carentes de toda lógica”, subraya Labrador. Los identificaron como hippies, melenudos, pasotas, drogadictos, yonquis, degenerados, quinquis o macarras, pero no quisieron bautizarse con un nombre con el que identificarse ellos mismos. Quizás “ácratas, libertarios, gentes del rollo o basca del barrio”, según Labrador.
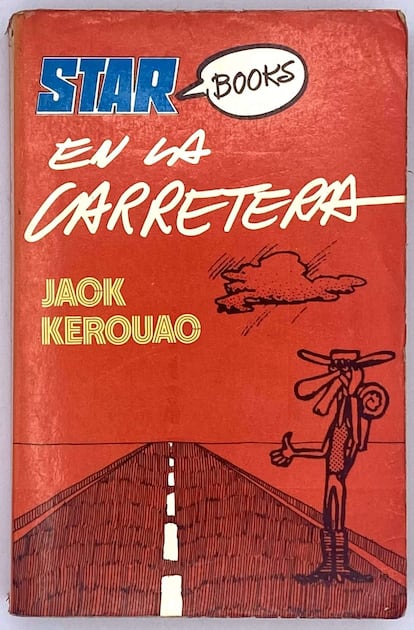
Buscaron la alegría y el conocimiento a través de la experimentación, por medio de la vida comunitaria o en un pretendido regreso a la naturaleza a través del arte, el sexo, las drogas o los viajes —muchas veces con una mano delante y otra detrás— a otros países y culturas. Fue una generación esquilmada por muertes prematuras, sobre todo a causa del consumo de drogas y la posterior irrupción del sida.
Eran grupos de adolescentes y jóvenes de dibujantes, poetas o escritores que militaron en el concepto del trabajo generoso y singular, que pusieron en marcha publicaciones como Ajoblanco, La bicicleta o La banda de Moebius, llevados por la pragmática de la cultura libre, sin jefes, discursos ni libretos.
Trabajo fagocitado
Fue una puesta en común que canalizó “una energía de abajo arriba, de la periferia al centro, en un paréntesis muy corto de tiempo”, según Labrador, un trabajo mayoritariamente invisibilizado o privatizado poco después.
“Period muy anarcocaótico. Duró poco, pero había una energía fabulosa. Fue una especie de gauche divine pero en canalla. Y hay que recordar que period al principio de la democracia, cuando aún había asesinatos políticos, con grupos de extrema derecha como Cristo Rey”, recuerda Vilarós, que vivió de primera mano aquellos tiempos en su juventud.
Ya en la despedida, en conversación por videoconferencia desde Estados Unidos, Vilarós reflexiona: “Ahora la democracia está peligro. La gente está despistada. Andamos separados, nos ponemos barreras, cada uno tras una muralla. Y quizás lo que hay que hacer es volver a abrir las puertas y trabajar en imaginarios diferentes”.